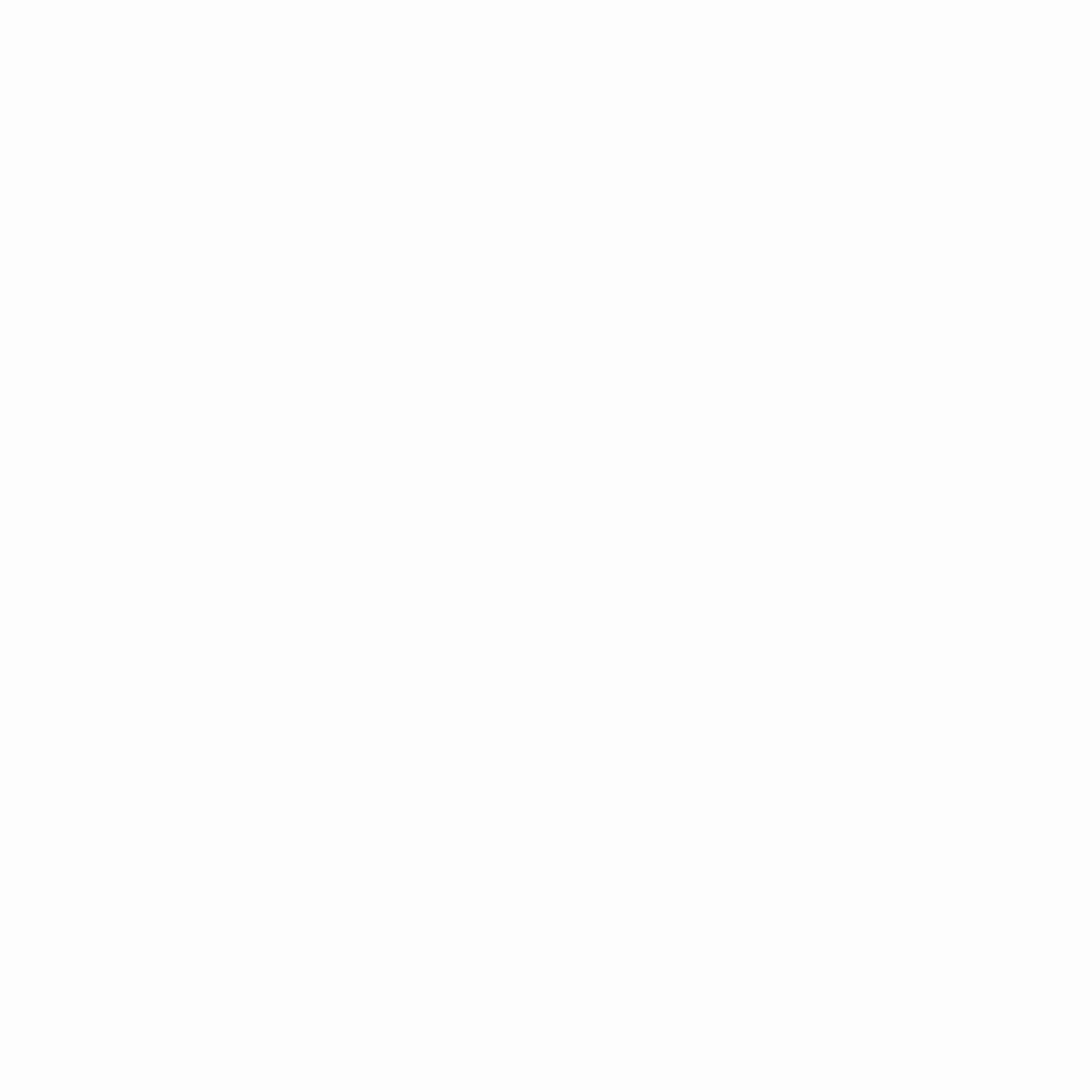Share This Article
“Lo hermoso del desierto es que en cualquier parte esconde un pozo”. Esta frase de Antoine de Saint-Exupery bien podría resumir lo que ha supuesto para mí haber sido un adolescente con una identidad no definida y con atracción a los chicos.
Mi nombre es Miguel. Actualmente tengo 20 años, y desde el curso pasado llevo asistiendo a sesiones de coaching de identidad personal con Elena. Si hay algo que me lleva a superar la enorme vergüenza que siento al hablar de este tema es precisamente porque representa una oportunidad única para poder transmitir todo lo bueno que este proceso ha sido para mí. No me gustaría que por culpa de mi timidez o mi silencio personas que puedan estar experimentando un sufrimiento similar al que yo pasé, no tengan al menos la ocasión de escuchar mi historia, por si les puede ser de alguna ayuda.
Se puede decir que yo tuve una infancia muy feliz. Contaba con la enorme suerte de tener una familia estupenda y unos amigos geniales. Destacaba por mis notas y mi comportamiento ejemplar en el colegio, del cual siempre me felicitaban. En definitiva, era un niño sin problemas ni complicaciones que aparentemente ya iba a tener la vida resuelta al pertenecer además a una familia acomodada. Sin embargo, reflexionando desde el presente, poco a poco me fui dando cuenta de que había cosas que no encajaban del todo en mi vida, y no todo era tan bonito como aparentaba.
El inicio de mi pre-adolescencia estuvo marcado por uno de los grandes acontecimientos que sellarían mi vida: por motivos de trabajo de mi padre, nos fuimos toda la familia a vivir a Corea del Sur cuando yo tenía nueve años. El cambio que viví fue radical. Aunque fue una experiencia que hizo que estrechara lazos más fuertes con mi familia, lo cierto es que experimenté muchas dificultades. Nunca terminé de adaptarme del todo a mi nueva vida. No logré hacer verdaderas amistades, y siempre tenía la sensación de ser considerado un extraño. La dificultad del idioma y las diferencias insalvables para mi edad de mentalidad, junto con otros problemas personales, me hicieron crecer antes de tiempo.
Tres años después regresamos a España. Volver a readaptarme fue también una tarea difícil. Aunque en general todo seguía igual a como lo dejé, me di cuenta de que era yo el que había cambiado. Esa sensación que tenía de no encajar no desapareció con la vuelta a casa, como yo pensaba, sino que no hizo más que acrecentarse. Al mismo tiempo que experimentaba todos estos cambios, me empecé a dar cuenta de que empezaba a tener otro tipo de sentimientos extraños y confusos.
Cada vez más me fijaba en los hombres. Aunque al principio pensaba que miraba más a mis amigos por el hecho de ser mis amigos, lo cierto es que también mis ojos se dirigían a muchos otros chicos, tanto compañeros del colegio como personas por la calle, casi más que a las mujeres. La atracción sexual por personas de mi mismo sexo no tardó en aparecer, y cada vez era más y más fuerte. A los 14 años, yo ya había asimilado que era “homosexual”. A esa edad contaba con una serie de sentimientos claros de atracción hacia los hombres, que yo no deseaba ni los había pedido, pero que aparecían inevitablemente.
Todo ello no hacía sino provocar en mí una espiral de confusión de la que no era capaz de escapar. Dado que yo había sido criado con una fuerte formación religiosa católica, el hecho de considerarme “homosexual” destruía completamente todos los pilares sobre los que se había sustentado mi vida. Nunca hablé de ello con nadie, ni le dije a nadie lo que yo pensaba que era. Aunque por un tiempo estuve manteniendo ambos mundos, no dejando de asistir a mi parroquia, por ejemplo y al mismo tiempo, aceptando lo que pensaba que era mi orientación sexual, no tardé en dejar la Iglesia y dejar de creer en Dios, ya que para mí había dejado de tener sentido. No podía creer en algo que reprimía mi propia naturaleza, llegando a la conclusión de que, si la Iglesia erraba con respecto a la aceptación de la homosexualidad, mentía igualmente en todo lo demás. Hoy me doy cuenta de lo equivocado que estaba.
Hice lo que el mundo me llamaba a hacer: abrazar mi condición sin tener miedo. Asumí que me había tocado ser de esta manera como algo perfectamente natural. No podía seguir con este conflicto que no hacía sino confundirme todavía más. Consideraba que ser gay, como apela la sociedad en la que vivimos, era algo bueno y hasta casi deseable. Renegué de todas mis creencias y adopté el mundo LGTB, pensado que así es como iba a ser más feliz.
Con 16 años comencé a notar que no había encontrado esa paz y plenitud que desde hace tiempo anhelaba mi alma. Nunca llegaba a ser completamente feliz en esta vida que había empezado. Siempre notaba que me faltaba algo esencial, que yo mismo no era completo. Me volví un chico callado y reservado, y aunque seguía obteniendo buenos resultados académicos, me aislaba de todo lo demás. Sentía que no encajaba en mi familia, no encajaba en mis amigos ni compañeros, y sobre todo no encajaba conmigo mismo. Había algo que desde el fondo de mi ser me decía que no iba por buen camino.
Todo ello me terminó por sumir en un profundo sufrimiento. Me frustraba pensar que el mundo LGTB, al que yo me había adscrito de corazón hace tiempo, no tenía las respuestas ni el sentido que yo buscaba. Aun habiendo aceptado que era homosexual, y que ello no me impedía ser completamente feliz, mi persona estaba herida de muerte. Como además yo siempre había sido un chico bastante sensible, todo este proceso me afectaba mucho más.
Con 18 años no podía aguantar más esa situación. No sabía que hacer con mi vida, estaba completamente perdido. Ya en la desesperación, lo único que se me ocurrió fue hablar de este tema con un sacerdote. Aunque este cura católico no me supo dar una solución concreta a mi situación, me recomendó un consejo que no se me olvidará jamás: me dijo que rezara. Y eso hice sin parar. Sin embargo, no encontraba otra respuesta más que silencio.
Al año siguiente me apunté a la peregrinación de la Jornada Mundial de la Juventud, que fue en Polonia. Tras semanas de viaje, donde no había parado de rezar, visitamos el último día el santuario de la Virgen de Czestochowa, patrona del país. Allí a solas le pedí a la Virgen que intercediera por mí, que me mandara una señal que pudiera ver para poder encontrar una respuesta a todas las dudas y sufrimiento que tenía. Al día siguiente ocurrió la tremenda casualidad de que, leyendo el periódico, aparecía un pequeño reportaje sobre las actividades que realizaba Elena.
Investigando más acerca del trabajo que ella realizaba, me sorprendió mucho, yo quería trabajar sobre mis emociones y afectos, mis heridas…quería darme una oportunidad a mi identidad. Realmente no esperaba que tal cosa funcionase del todo, lo que yo sentía era algo natural, yo no lo había elegido ni buscado. Otra vez hoy me admiro de lo equivocado que estaba.
Tras un periodo de reflexión, me decidí empezar a recorrer este nuevo camino que se me había abierto. En él descubrí que para poder dar forma a mi identidad no debía reprimirme ni auto-convencerme racionalmente de nada; debía trabajar un sinfín de heridas emocionales que desde mi infancia seguían abiertas. No se trataba de lavar mi cerebro, sino de trabajar todos aquellos aspectos de mi vida que habían evolucionado en base a pequeños traumas que había experimentado desde niño. Una vez fortaleciese todos esos pilares tambaleantes de mi propia persona, recuperaría todas aquellas facetas que me impedían desarrollarme hacia la verdadera plenitud a la que estoy llamado, aquella que inconscientemente siempre había buscado.
Todo ello ha empezado a dar unos resultados sorprendentes. Aunque todavía me queda camino por recorrer. Desde entonces no he hecho sino experimentar una paz y tranquilidad absolutas. He llegado a la conclusión de que la persona puede llegar a experimentar atracción por otros de su mismo sexo en base a profundas heridas emocionales que arrastra desde pequeño, que afortunadamente se pueden sanar si se trabajan. Nunca llegué a perder mi naturaleza humana, sino que no sabía cómo dirigirla correctamente para poder llegar a alcanzar la plenitud a la que toda persona está llamada.
No puedo sino dar gracias a Dios porque al fin he descubierto que mi vida no tiene por qué estar atada al sufrimiento, la frustración y la confusión. Al fin he encontrado ese pozo de agua escondido bajo mi desierto.